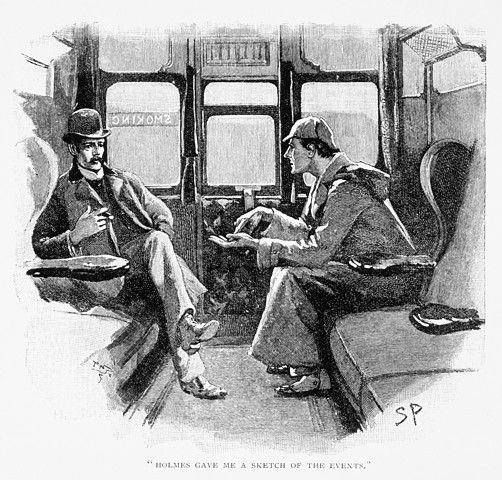
La
vida está plagada de incertidumbres de muy distinto tipo: la incertidumbre
metafísica que ha aguijoneado y rasgado el alma de algunos de los personajes que
aparecen en las obras de escritores como Dostoievski o Camus o en las películas
de Woody Allen. Personajes que se hacen las preguntas que todos nos hemos
formulado alguna vez: ¿Qué somos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? La incertidumbre
que rodea la propia naturaleza de nuestro cuerpo y del mundo en el que nos
hallamos anclados y que nos empuja a cuestionarnos fenómenos como el origen del
Universo o a plantearnos cómo se puede poner fin a enfermedades letales como el
cáncer o a virus como la COVID-19. O la incertidumbre que despliega su velo
sobre el marco de las relaciones humanas. Una incertidumbre que nos impide
muchas veces conocer quién es el autor de los hechos que nos laceran y que nos
hace ignorar cuáles son las verdaderas motivaciones que se esconden bajo el semblante
de aquellos individuos a quienes creemos conocer: ¿Quién ha hecho o haría qué?
¿Quién ha cometido el crimen? ¿Quién sería capaz de matar? ¿Quién sería capaz
de traicionarnos?
De
entre estos tres tipos de incertidumbre, a Sherlock Holmes únicamente le
inquieta la tercera. Se la repampinfla el sentido de su existencia y las leyes
de la naturaleza sólo le importan en la medida en que pueden serle útiles para
resolver sus casos. Ya en el primer volumen del canon holmesiano, Estudio en
escarlata, se pone de manifiesto la indiferencia que Holmes siente hacia
todo aquello que carezca de una clara aplicación práctica. Se la trae al pairo
si la Tierra gira alrededor del Sol o si es lo contrario: “¿Y qué diablos supone para mí? —le espeta a un
desconcertado Watson—. Me asegura usted que giramos alrededor del Sol. Aunque
girásemos alrededor de la Luna, ello no supondría para mí o para mi labor la
más insignificante diferencia”.
Según Holmes, el cerebro de una persona es como un pequeño ático
vacío en el que uno tiene que racionar los conocimientos que introduce en él,
ya que el espacio disponible es exiguo y un exceso de muebles obstaculiza el
discurrir del pensamiento. De ahí que sus conocimientos en literatura, en
filosofía y en astronomía sean nulos, como deja constancia Watson en el hilarante
esquema que traza para dilucidar las características del hombre con el que va a
empezar a vivir. Si Holmes destaca en algo es por poseer unos conocimientos
enciclopédicos en todo lo relativo a la literatura sensacionalista. Al
detective más popular de la historia le interesan principalmente los asuntos
relacionados con la vida en sociedad. Le interesan las goteras que aparecen en
ésta en forma de crímenes. Sucesos que
quiebran la ley y perturban los principios básicos de convivencia de toda
comunidad. Allá donde hay noticias escabrosas y retorcidas se encuentra él, dispuesto
a penetrar en los más oscuros repliegues del corazón humano, siempre bien
pertrechado: con su lupa en ristre, empuñada como si de una espada afilada se
tratara, su pipa con forma de trompa de elefante pegada a sus labios, su gorro de
cazador bien ajustado y el Doctor Watson como compañero incondicional de
correrías y testigo privilegiado de sus sofisticados métodos de deducción.
Holmes
se dedica con abnegación a su oficio de detective. En su caso, no hay
reconciliación entre la vida laboral y la personal. Su trabajo invade por
completo todo su tiempo. Tanto es así que ni siquiera se permite amar, pues el
amor es “una cosa emotiva, y todo lo emotivo es contrario a la razón pura y
serena, que yo valoro por encima de todo lo demás. Yo nunca me casaría, porque
eso podría condicionar mi buen juicio”. Una
vez inmerso en un caso, Holmes rastrea todas las pruebas, interroga a todos los
sospechosos y testigos, pone a trabajar a su tropa informal de desharrapados,
se disfraza si hace falta y aplica sus reglas de deducción sobre los hechos que
van revelándose. No ceja en su empeño hasta que el caso aparece resuelto. Como
apunta Watson: “tan rápidos, silenciosos y furtivos son sus movimientos, como
los de un sabueso bien adiestrado siguiendo un rastro, que no puedo evitar
pensar en el terrible criminal que habría podido ser si hubiera aplicado su
energía y sagacidad en contra de la ley, en lugar de aplicarlas en su defensa”.
La exhaustividad y meticulosidad de Holmes le ha permitido escribir obras tan
específicas como la que trata sobre las diferencias entre las cenizas de los
diversos tabacos o la que versa sobre las distintas formas de las manos según
cada profesión.
Holmes
desempeña, indudablemente, un servicio público, pues ayuda a que se siga la ley
y a que la justicia prevalezca. Sin embargo, resulta complicado pensar que se
dedica a su oficio por razones puramente altruistas, ya que es un individuo más
bien arisco y poco dado a las relaciones sociales. Holmes necesita de su trabajo
para rellenar el vacío de su existencia. Su trabajo es un reto permanente que
estimula sus capacidades cognitivas y analíticas. Es su pasatiempo favorito: “Mi
mente se rebela contra el estancamiento. Deme problemas, deme trabajo, deme el
criptograma más abstruso o el análisis más intrincado, y me sentiré en mi
ambiente. Entonces podré prescindir de estímulos artificiales. Pero me
horroriza la aburrida rutina de la existencia. Tengo ansias de exaltación
mental. Por eso elegí mi profesión, o, mejor dicho, la inventé, puesto que soy
el único del mundo”.
Aunque
es bastante soberbio, Holmes no es un personaje narcisista. Más que el
reconocimiento ajeno, lo que busca a través de su trabajo es la emoción que le
produce mantener activas y despiertas sus capacidades intelectivas. No se da
mucha importancia a sí mismo. Su mordaz ironía británica es una buena muestra
de ello. No se toma nada demasiado en serio. Ni a él ni al resto. Una de sus
mayores diversiones es, de hecho, observar la prepotencia y el orgullo con los
que los policías oficiales presumen de haber resuelto crímenes que en realidad
han sido desenmarañados por él. No pierde la ocasión de mofarse de estos seres
superficiales: “¡Pensar que ha tenido la insolencia de tomarme por un detective
de la policía!”, llega a decir en uno de los relatos cuando se le confunde con
un policía. Además, le fascina enfrentarse a contrincantes que son tan hábiles
o más que él, como Moriarty o Irene Adler, y que le exigen una concentración y
un ingenio mayores. No escatima en elogios a ellos, como tampoco a su hermano,
a quien reconoce, sin rubor alguno, una inteligencia superior.
Sin
embargo, a pesar de su corazón gélido que no ama, de la desazón existencial que
le asola y de las pocas relaciones sociales que se permite trabar, bajo su
figura espigada y extremadamente escuálida asoman sentimientos profundamente
humanos. Holmes es bueno con Watson, a quien siempre trata con un cariño
inmenso y en quien deposita una confianza ilimitada. Así como es severo e implacable
con los errores que cometen los otros, con Watson siempre se muestra paciente e
indulgente. Además, aunque no haga gala de él, en Holmes anida un sentimiento
hondo de justicia que va más allá de asegurar el cumplimiento de la ley. Después
de concluir sus pesquisas, dictamina sentencia, determinando qué infractor de
la ley o de las normas sociales merece ser castigado y quién no. En algunos
relatos, como en “El misterio de Boscombe Valley” o “El carbunclo azul”,
permite que el autor del delito salga indemne. En otros casos, como en los de las
dos primeras novelas del canon, “Estudio en escarlata” y “El signo de los
cuatro”, a pesar de que no consigue liberar a los criminales del peso de la ley,
acaba sintiendo compasión por ellos al escuchar de sus bocas las razones que les
han conducido a perpetrar sus respectivos crímenes.
Holmes
encuentra la muerte, “el oscuro valle donde confluyen todos los caminos”, luchando
precisamente por la justicia, combatiendo al mayor peligro que se cierne sobre
Londres: el Profesor Moriarty, el “Napoléon del crimen”. En un final heroico,
Conan Doyle mata a su personaje (aunque no se pudiera resistir luego a
revivirlo por la insistencia de los lectores) en las Cataratas de Reichenbach,
tras un forcejeo encarnizado con el propio Moriarty que empuja a los
dos al abismo. Holmes muere con la conciencia tranquila, como le deja escrito a
Watson, sabiendo que su carrera había alcanzado su cenit y “que no podía
imaginar para ella mejor final que éste”. Muere con la satisfacción de haber
salvado a su ciudad de una amenaza brutal. Es difícil no conmoverse con las
palabras de despedida que Watson dedica a su amigo y compañero de correrías: “Y
allí, en lo más hondo de aquella espantosa caldera de aguas revueltas y espuma
efervescente, quedarán para siempre sepultados el más peligroso de los
criminales y el más distinguido paladín de la justicia que haya tenido nuestra
generación”. Yo también quiero mostrarle mi gratitud a Holmes, pero por aliviar
con sus exhaustivas pesquisas, sus excentricidades y su punzante sentido del
humor el estrés propio de estos tiempos inciertos e histéricos de solicitudes
de doctorado y de esperas interminables. Porque se me ha olvidado mencionar al
inicio una de las incertidumbres más desasosegantes: la incertidumbre sobre el futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario